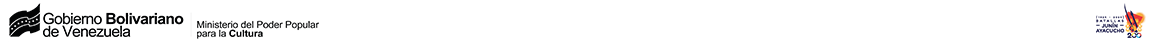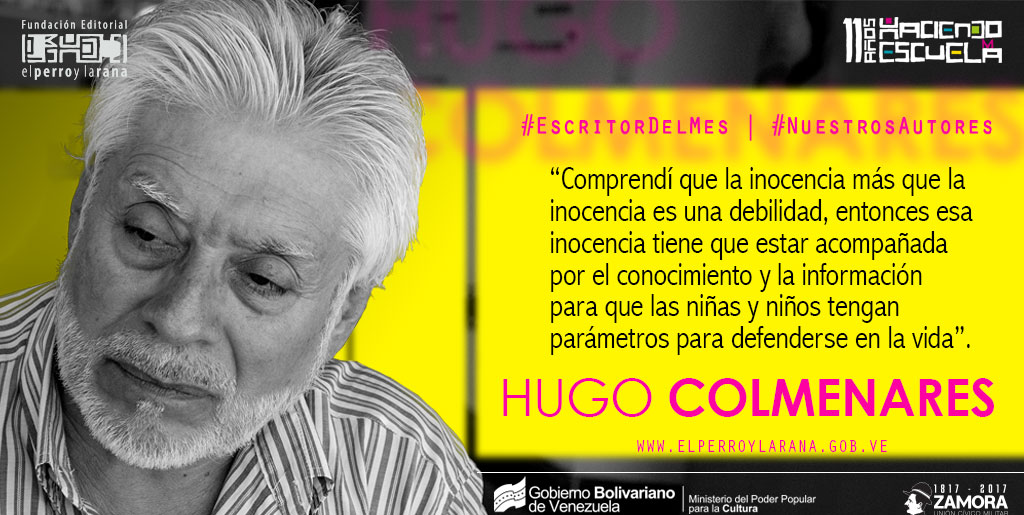La Fundación Editorial Escuela El perro y la rana celebra este mes de los chamos sumando nuevos títulos a la colección Caminos del Sur, que “mira en los ojos de niños y niñas el brinco de la palabra, atrapa la imagen del sueño para hacer de ella caramelos y nos invita a viajar livianos de carga en busca de caminos que avanzan hacia realidades posibles”, a través de las series Siete Mares –que trae a las nuevas generaciones las obras infantiles que durante décadas hechizaron la infancia de millones en todo el mundo– y El Gallo Pelón, que acerca la mirada de nuestras imágenes y costumbres venezolanas plasmadas en los más hermosos y divertidos títulos de literatura infantil criolla.
Ambas series están dirigidas especialmente para infantes de 0 a 12 años, aunque no se reservan el derecho de admisión para los adultos aventureros que gusten surcar maravillas. Parte de esta colección puede ser descargada de la Biblioteca Más Liviana del Mundo.
Hugo Colmenares, que a todos lados va con su sombrero (invisible a los ojos, pero notorio a los oídos y el corazón) relleno de fantasías, luz y talismanes, es parte de esta colección con sus obras: El bombardino hechizado de Emiliano Cebollas, Siete largas noches en tren y Los vestidos mágicos de Almendra Brillas (las dos últimas, nuestras más recientes novedades).
Él es nuestro autor del mes de julio, a quien, usualmente, celebramos con una semblanza; sin embargo, consideramos que por su narrativa fantástica innata, nadie mejor para contar sus experiencias literarias y personales que él mismo. Por eso, para conocer su obra, inspiración, motivación y opinión dentro de la literatura infantil, te invitamos a ver su historia de vida:

Soy Hugo Colmenares, periodista ante todo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especializado en impreso. Te puedo decir que nací en La Grita en 1952, pero de resto no manejo números; me cuesta mucho, soy un analfabeta numérico, un anticálculo, pero sí manejo mucho los detalles, las historias, las cosas de la vida.
Ya en la Escuela Parroquial Corazón de Jesús de La Grita, un grupo de amigos míos eran pintores e ilustradores y yo escribía, hacíamos las carteleras informativas. Luego, en bachillerato, en el liceo Ángel María Duque, incursionamos en el teatro. También, fundamos un periódico llamado Impacto, más bien un semanario, con multígrafo, tinta y nos lanzamos de inmediato al combate.
Queríamos estremecer las trastiendas de un mundo que no se movía, que era como sagrado, era un mundo regido por toda una tradición, por unos temores, por una convicción militar y una religiosa… más que católica, religiosa. Era un pueblo donde no sucedía nunca nada, donde aparecimos nosotros a finales de los sesenta y fue toda una explosión gracias a dos cosas: brotaban en nosotros universos literarios, universos de la pintura, universos del arte, teníamos una mirada artística que nos daba comprensión de las personas que vivían ahí; y lo otro es que necesitábamos leer y nos convertimos en buenos lectores.
En lo que a mí respecta, obtuve la mirada artística gracias a mis padres. Mi papá, Arjimiro Colmenares, era fotógrafo, de esos señores que tenían una cámara con un cajón arriba y tres paticas, un trípode, lo que llamaban el fotomatón. Entonces papá era fotógrafo, iba al cementerio (porque a los muertos le tomaban una foto de despedida con los familiares), a las fiestas de los campos, a los pueblos vecinos y yo iba con él. Aprendí a escuchar historias, a ver, a sentir los olores, los colores y las texturas, y que si yo tenía que transmitir eso, lo tenía que escribir. Por esa mirada del fotógrafo aprendí mirar.
Lo otro es que mi mamá, Inés Urbina, era una mujer del campo, de la Laguna de García de Pregonero y era costurera. Sucede que a mi casa venían señoras del campo a hacer sus enaguas y vestidos y ellas contaban cosas y nosotros (que éramos siete porque mis papás tenían una buena fábrica de hijos) empezamos a descubrir un mundo, es decir, que más allá de mi casa, que era una casa chiquitica, muy pequeña (mi casa era tan pequeña que hubo que romper el techo para poner un vidrio, crear una claraboya y entrara el sol) había otros mundos y otras historias. Ahí se constituyó la génesis de mi pensamiento literario, de mi cuento, mi trabajo.
En el semanario Impacto, publicaba una columna que se llamaba “El Diario de Chiribín”. Era para jóvenes, acercándome al lenguaje juvenil (que era el mío en ese momento) y escribía crónicas que podían ser leídas por niños y niñas. Porque cuando yo escribía quería ser leído. El adulto convencional, el adulto domesticado, cuando recibía nuestras informaciones, las rechazaba políticamente, entonces dije: “Nosotros no tenemos por qué escribirle a quienes nos rechazan. Tenemos que escribirle a quienes nosotros respetamos y halagamos”. Desde ese momento, no he dejado de escribir para niños.
Años más tarde me he encontrado adultos que fueron niños en ese momento y me dicen: “Ah, yo me acuerdo que tú escribías el diario de las flores, el diario del burro de no sé quién y la maestra nos lo leía en el aula en secreto”. Eso gracias a que desde jóvenes estábamos descubriendo a Gianni Rodari o García Lorca, gozábamos de una muy buena biblioteca.
Me vine a Caracas a los veintidós años. Tan pronto llegué a la capital empecé la Escuela de Periodismo y a los dos meses me buscó el profesor Julio Barroeta Lara, jefe de opinión de El Nacional y me ofreció una beca. Trabajé en la época de El Nacional de Miguel Otero Silva, que no tenía nada que ver con las posturas ideológicas políticas actuales. Era otro periódico, era uno de muchas miradas y opiniones y no estaba unidireccional. Así que estudié Periodismo, entré como becario en El Nacional, después hice las pasantías y después de ahí pasé 25 años; hice las fuentes: Congreso, Política, Ciudad, Municipalidad, Educación y en algunos tiempos hice Sucesos. Aunque mi pasión siempre fue la reportería, era uno de los muy pocos periodistas que escribía en las páginas de opinión, en las que reflejaba crónicas y recuerdos. Eso me permitió tener un acercamiento con escritores reconocidos de Venezuela y me ayudó a desarrollar la escritura.

Los últimos ocho años que estuve en el diarismo se los dediqué a las páginas de arte de El Nacional y ahí fui el periodista de literatura. Esta figura tenía fama de dos cosas: lo primero era que su vida en el periódico era breve, de dos años nada más; y lo segundo era que lo terminaban botando. Bueno, superé esa barrera. Duré ocho años y un día me dijeron que estaba despedido del periódico. Me fui a hablar con el director y le dije que gracias por todo, que asumía la orden sin alegar a mi favor, que me iba del periódico, pero me llevaba mi sombrero, mis palabras, mi escritura, mi mundo en la cabeza.
Fue traumático que me renunciaran al reporterismo, pero camino a mi casa fui rumiando mi tristeza, planifiqué un libro y lo escribí. Esa derrota fue una puerta de oro para mí porque comencé a verme y sentirme como escritor. Pasé catorce años sin recibir prácticamente un centavo, dedicado a dictar talleres cobrando poco, pero dedicado a la literatura. Eso me ha permitido escribir demasiado. Y yo no sé si al haber escrito demasiado me he repetido, no sé si me he fatigado, pero siempre, siempre, escribo, incluso hasta tener el dominio de poder escribir tres libros simultáneamente con tres temas completamente distintos.
Estas experiencias le permitieron desarrollar a Colmenares su auténtico estilo literario, publicado dentro y fuera del país, y su tan reconocido nombre periodístico. Escribió también en el Diario de Caracas y en varios portales web. Actualmente, funge como coordinador de redacción de la Revista Tricolor y mantiene una ardua y particular rutina de escritura. Siempre dispuesto a narrar, con un tono cadente y parco, entre risas y a veces desaires, contó de qué va y por qué.
Procuro siempre llegar temprano y la primera media hora me dedico a escribir porque, camino al trabajo, pienso cosas o llevo la continuación de algún texto. Al mediodía, cuando almuerzo y voy a comenzar la faena, me incorporo rápido a esa pequeña media hora para escribir también. Cuando termino toda mi faena del día, me quedo media hora para escribir más y, cuando llego a mi casa, la primera hora de llegada paso directamente a escribir; entonces, puedo escribir diariamente dos horas, aparte del tiempo que dedico a la música y al hábito de la lectura. Es una disciplina que tengo, como la de un monje, la de una vida religiosa, porque no tengo vida social, no voy a eventos ni nada, estoy dedicado exclusivamente a la literatura así como un monje se dedica a la oración. Ese es mi trabajo ahora, aunque ha sido un hábito de toda la vida. Al igual que todos mis amigos artistas que dedican su tiempo al arte, tengo muy buena amistad con el reloj y la agenda, así que me administro bien.
Parte de esa rutina es escuchar música. Todos los días escucho música clásica barroca o popular y me dejo llevar. Cuando estoy escuchando música me dedico exclusivamente a eso, es parte de un trabajo, parte de un sistema. Por ejemplo, el Adagio de Albinoni me abre unas ventanas de posibilidades, me da un punto de serenidad y encuentro, o me da un punto de ebullición, de ansiedad o de confrontación para poder escribir. No siempre se escribe desde el afecto, también se escribe desde la derrota, desde lo no comprendido, desde un sentimiento no desarrollado.
La música siempre está presente, tengo otros libros relacionados con la música como el de El bombardino hechizado con El perro y la rana, pero también con el Centro Nacional del Libro tengo La afinación de gato viejo que son cuentos dedicados al cuatro. He escrito sobre el oboe, las trompetas, el laúd, el arpa, porque todos los personajes se encuentran con un instrumento que son utensilios del alma.

La importancia que tiene todo esto para mi mundo espiritual, emocional, sentimental y racional es crear todas las naves posibles para navegar y vivir. Mi interés es vivir, encontrarme con la gente, crear un mapa de los afectos y tener un territorio de crecimiento que sea más interno, más intelectual, más emocional que esté siempre al servicio de una escuela o de una comunidad de niños y niñas.
Nunca me he planteado el tema de la trascendencia porque la trascendencia no la da la persona, sino la obra. Si la obra tiene las coordenadas de trascender, es ella la que trasciende. Llega un día en que nos separamos la obra del cuerpo y el cuerpo se separa del alma y ahí hay un hito. Eso llega mientras el tránsito terrenal sea vital y honesto. No me he comprometido en situaciones difíciles, en hechos que mañana me puedan restregar en la cara; para vivir se necesita poco y yo aprendí a vivir con lo necesario, lo sencillo, no cargo prendas, no tengo ostentación, sino una vida serena.
Esta disciplina y corriente de pensamiento literario le permitieron escribir cientos y cientos de cuentos que conforman decenas de libros, entre los que destacan los títulos: El tigre Zafiro Andaluz, La Gata Goda, El viejo almacén del maestro Raoz, La bodega de los caramelos, Los miedos de tía Altagracia y Monigote Pamplinas y los dioses engatusados.
Uno de ellos, Cayena, la vaca que estornudaba, le valió el premio Enca de Colombia en un año que no recuerda, pero que para el momento significaba el galardón más importante de la literatura infantil. De la misma forma, recibió una mención honorífica en el libro Te regalo el mar de Cofae, por El burro Tandurk viaja a Marte en bicicleta. En sus obras, siempre destacan los gatos y los instrumentos musicales. Entre memorias, explicó por qué.
En mis cuentos hay muchos gatos, ventanales, techos, zaguanes, corbatas, telescopios. El tema con los objetos es que estos permiten recrear. Desde el objeto se puede construir la cercanía de una persona y esa persona tiene unos sentimientos que yo voy a seguir, le voy a seguir el camino. Vamos a suponer, de pronto tú tienes una carpeta, una libreta o un lapicero, pero ese objeto tiene una historia, te lo regaló alguien, te lo encontraste en el metro, entonces los objetos tienen ese poder, son atrayentes, son un pretexto para andar, son gratuidades que te da la vida.
Los objetos son talismanes que te evocan un mundo y sus historias, o viceversa. Las historias tienen muchos mundos y las historias se construyen desde la realidad y desde la imaginación, los sentimientos y las emociones. Todo eso también se construye desde lo que racionalizamos, si racionalizamos con buen afecto, nos encontramos. Curiosamente, una de las grandes carencias que tiene Venezuela hoy es que no quiere racionalizar con afecto, sino que quiere imponer el criterio de uno o imponer el criterio de otro, donde los afectos no están mediando. Se pide llegar a acuerdos o crear los protocolos, pero no se puede llegar a acuerdos o activar los protocolos donde no estén tibios los afectos.

Y si el mundo está lleno de historias, las historias nos permiten crear mundos y ahí es donde está la ganancia de la literatura y del pensamiento filosófico literario. Al escribir una historia, cuando se agotan todos los datos convencionales, se comienza a trabajar lo más poderoso: la imaginación y la mitología, es decir, las mentiras hermosas. Pero primero hay que inspirarse en los objetos que uno conoce. Por ejemplo, en Caracas tengo alrededor de cuarenta y tres años, pero mi pensamiento, mi vida, mi emoción, mi pertenencia, ha sido La Grita y sigo escribiendo cosas al respecto. A medida que pasa el tiempo y la distancia, encuentro más tesoros, más recuerdos, más voces, en las comidas, los miedos, las calles, las campanas, el circo que llegaba, las fiestas, los matrimonios, los velorios, los enamorados, la plaza, los músicos; encuentro todo un universo ahí. Y puedo confesar, a mi pesar, que he sido desagradecido con Caracas porque poco le he escrito, pero La Grita me trae sumergido en un mundo que es mi pertenencia, mi referencia y mi espiritualidad.
La Grita es mi vientre del cual no he salido, y bendito que no he salido aunque mucha gente me reclama porque no regresé después de que mis padres murieron. Pero conozco los solares, los techos, las ventanas, los zaguanes, la soledad, el bullicio, los pasos de las personas y ese mundo está ahí y si tú tienes un mundo que ya fue creado, ¿cómo haces para adoptar otro? Las medidas, las porciones, las estaturas, los sentimientos, todas las medidas que me dio ese mundo ya las tengo y me han permitido escribir y ver. Lo único que le reclamo a la vida es que no me dio la habilidad de ilustrar ni pintar para terminar de redondear ese imaginario.
Cuanto más se tiñe de blanco su cabellera y barba, Colmenares más entiende las necesidades actuales de los niños y niñas. Advierte que, ante los avances tecnológicos y al vertiginoso crecimiento de las brechas generacionales, los escritores de literatura infantil sostienen sobre sus hombros el pesado reto de adaptarse a la era digital y a los cambios que las sociedades progresistas ameritan, sin dejar de lado las vicisitudes literarias que nunca dejarán de ser.
Al principio creía que teníamos que prolongar la edad de la inocencia, cuanto más se prolongara la inocencia más se preservaba el mundo. Hasta que un día Luiz Carlos Neves me dijo: “No, ahí hay un error porque la inocencia la podemos convertir en pureza, pero la inocencia la retiramos para que el niño tenga un conocimiento de la vida”. Comprendí que la inocencia, más que inocencia, es una debilidad, entonces esa inocencia tiene que estar acompañada por el conocimiento y la información para que las niñas y niños tengan parámetros para defenderse en la vida.
En ese sentido, todos los temas deben ser tratados. Tengo un libro que ha pasado por debajo de la mesa, pero que lo han pedido en muchas escuelas muy solapadamente. Allí planteo la historia de un tigre que trabajaba en un circo chino y, de pronto, en un descuido del mago, el payaso del circo le roba sus fórmulas mágicas, pero como fueron robadas, el payaso no las aplicó bien y transforma al tigre en una paloma que termina conservando sus pintas y bigotes de tigre. ¡Pero qué paloma tan extraña! Es que estoy planteando el transgénero.
Los temas todos tienen que ser tratados y expuestos, deben ser abordados todos. Admito que he sido extremadamente tímido o temeroso de no saberlos plantear, pero sí existe la necesidad de tratar todos los temas. Lo que pasa es lo siguiente: el niño tiene un mundo muy alto de exigencia, por lo tanto, tu honestidad y tu capacidad de trabajo tienen que estar a la altura de ellos. Hay muchos escritores como Lygia Bojunga, de Brasil, ella plantea, por ejemplo, el tema del suicidio en una serie de cuentos que se llama Mi amigo el pintor. No es un tratado del suicidio, sino que se plantea el tema en el arte y la escritura de Lygia, que es una maravilla.
De igual forma, se debe ser muy cuidadoso con eso. Es posible que nosotros, en nuestra niñez, tuviésemos más conocimiento, pero menos información; los niños de hoy no tienen mayor desarrollo del conocimiento en una materia determinada, pero tienen mayores datos, mayores informaciones tienen más información a través de las redes de todo lo que sucede. Ahí entra el tema de la era digital.
En lo personal, no he podido encontrarme con un editor digital con quien hacer una puesta en común y hacer planteamientos, la era digital es otro lenguaje, son otros efectos, otros sonidos, otras diagramaciones los colores son más sólidos o más fundidos, tiene tridimensionalidad. Entonces todos los escritores podemos ser amigables con todo esto. En este sentido, el lenguaje digital, por herencia de la radio, la televisión y las computadoras, tiene que ser preciso y directo, debe ser mucho más desarrollado. El pensamiento del escritor, por su parte, tiene que ser más elaborado, menos metáfora y más información para que haga efecto. Son lenguajes, experiencias y experimentos que no podemos negar. Todo lo contrario, hay que cabalgar más bien en ellos.
En asuntos como esa timidez, la posibilidad de repetir personajes y situaciones, el escritor criollo cuenta con el apoyo (que a veces parece más bien “un patíbulo o guillotina sin perdón”, confiesa entre risas) de su hija María Alejandra Colmenares, estudiante de Letras y ávida lectora que funge como su editora y correctora personal. Tras ese éxito literario-paternal, el autor recomienda dos cosas para que los padres fomenten la inmersión en la lectura en sus hijos.
Sobre la importancia de la lectura en los niños hay dos cosas qué destacar: la primera es que actualmente se habla mucho de promover la lectura, pero yo creo que hay que promover la lectura y la escritura. Muy poco estamos hablamos de una lectura en voz alta o leer el mismo texto a varias voces para podernos encontrar. Al niño no hay que decirle que lea, sino que el papá, la mamá, el adulto tiene que leer porque el niño va a hacer lo que ve, no lo que le dicen.

El papá compra un libro y le dice: “Léetelo”, pero es más bonito si el papá compra un libro y lo lee con él. Entonces el hábito se desarrolla cuando el niño ejercita la mirada y el placer de escuchar. Hay que enseñar al niño a comprender la lectura. Cuando la lectura no es comprensiva, el conocimiento desaparece, se diluye como una nube, pero cuando comprendemos, estamos en la mirada de otra persona, estamos en nuestro ser y la comprensión nos da un nivel de análisis del entorno. No es lo mismo un libro de cuentos en un niño wayú, que en uno de Valencia o de Petare, cada uno tiene un contexto. Por supuesto que hay obras con un poder mágico universal, pero son libros que han sido hechos con una particularidad con un territorio; o sea, cuanto más particular sea, más universal es. Pero todo se resume en dos cosas: para lograr la comprensión del entorno, se debe enseñar al niño a través de la lectura y eso se logra mediante el ejemplo.
Colmenares recoge sus artilugios y vuelve a colocarlos en su sombrero invisible, aunque siempre se deja puestos los lentes mágicos que le permiten ir mirando la fantasía de todo cuanto le rodea para luego traducírnosla en cuento.
Para conocer más sobre nuestros autores y novedades, síguenos en las redes sociales: @perroyranalibro en Twitter y Fundación Editorial Escuela El perro y la rana en Facebook.
(T/Prensa/FEEPR)