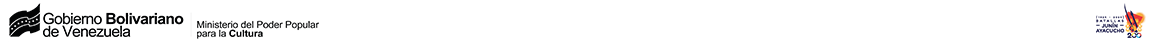Por: Elis Labrador
La aparición de Imágenes y conductos en 1970 obtuvo una serie de comentarios y señalamientos que resaltaron el valor literario de estos relatos. Juan Liscano (1973) decía que estos cuentos presentaban “arquitecturas irreales y laberínticos por donde se extravían seres asediados por imaginaciones y reflejos vivenciales”. Orlando Araujo (1988) determinó en una sentencia lo que posteriormente el tiempo confirmaría: “Humberto Mata nos reservaba una literatura insólita”. Luego de este primer libro, el autor publicará Pieles de leopardo (1978), Luces (1983), Toro-Toro (1991), Pie de página (2000), Boquerón y otros relatos (2002), La mujer emplumada (2016), reeditado póstumamente como Una colina de hojas que respira (2017) y la antología homenaje El otro Delta (2017).
La observación hecha por Liscano, como la de Araujo, nos sirve de orientación al momento de acercarnos a estos cuentos. Relatos que en una primera lectura nos advierten de ciertas obsesiones: el eterno transcurrir del tiempo, la memoria inmersa en un pasado que tiende a repetirse en sus exactas variaciones, la constante perspectiva de los personajes que ondulan entre la reflexión y una existencia celebrada por situaciones, que, por absurdas, no dejan de ser reductibles. El Delta deja de ser un referente geográfico, misterioso y, acaso, fantástico; para integrarse de una forma simbólica a su imaginario. Visto de esta manera, es necesario señalar dos elementos que caracterizan parte de la narrativa de Humberto Mata: el Delta como una representación del tiempo: el eterno transcurrir que “durando se destruye” y la familia como una extensión de su propia humanidad: infancia plena en el verdor del paisaje, grandes caños donde dormitaban caimanes, inundaciones, entre otros tópicos, dominan gran parte de su literatura.
No deja de sorprender la multiplicidad de temas que integran estas inquietudes, sus preocupaciones no están aisladas, y menos son un pretexto para publicar o banalizarlas en la escritura. Quienes revisen Imágenes y conductos (1970) hasta Una colina de hojas que respira (2017) encontrarán una misma línea que se diversifica constantemente para darle a esa obsesión recursos que solo la literatura puede recrear. El problema de Humberto Mata es el mismo que el de Heráclito, Elliot y Borges, es el tiempo: entiende que todo gesto, palabra o emoción ya ha sido dicha, o sentida anteriormente, que nuestra existencia es el reflejo presencial de un tiempo medible y eterno, idea platónica que transcurre con la imagen del propio Delta.
¿Cómo es posible que estas preocupaciones hayan dominado toda su literatura, sus ensayos, sus críticas al arte contemporáneo, sin envejecer ni entorpecer su proceso creativo? Las situaciones en las que se manifiestan sus personajes, el tejido de una escritura elaborada (sin la intención tornasolada que produce el asombro) podría evidenciarse en la duda, quiero decir, una duda que asume el lector para luego ser transformada en otra cosa cuando el asombro ha pasado. Estos textos de Mata no terminan de leerse, sino que se integran a nuestras propias obsesiones: el amor, la muerte, el caos de la ciudad, etc.
Elementos precisos, escritura donde nada sobra y todo falta (el restante es un asunto del lector) nos hace pensar en lo que Michel Foucault (2008) llama “la episteme de la semejanza”, la instrumentalización del mundo externo en comunión con las dimensiones del mundo interno: eslabones separados pero coincidentes en un lugar determinado, asociaciones libres y empáticas para ser transformadas en situaciones convenientes y azarosas. La conjunción de todos estos elementos nos hace entender la seguridad con la que Humberto Mata asume el oficio de escritor. Sabe que necesita producir una literatura que supere el asombro de las etiquetas colocadas por la crítica (fantástica, policiaca, ciencia ficción), al mismo tiempo, según podemos notar en los libros posteriores a 1970, entiende que producir es igual a contribuir a una tradición de la literatura nacional, sus obsesiones particulares, representadas en los cuentos y ensayos, caracterizarán su obra y terminarán por renovar nuestra literatura luego de la muerte de Guillermo Meneses.
En “El sustituto” podemos encontrar un ejemplo: un hombre regresa al pueblo de su infancia. El motivo de este regreso es la muerte reciente de su abuelo. En el viaje piensa en el abrazo de la abuela, las fotografías que le enseñará “un rostro donde el abuelo aparece más pálido que nunca entre sábanas lavadas con bicarbonato” y el eterno bastón apoyado en una esquina de la sala. Las pequeñas mitologías cotidianas comienzan a encarnarse en este hombre que acaba de llegar. El río, el Delta, contiene la medida exacta de su existencia, no sabemos si es la de él o la del abuelo, ciertos detalles reflejan una costumbre: como el dulce de lechosa que el abuelo comía antes de dormir, el dolor en la rodilla producto de una caída o una herida de guerra; estos detalles nos confirman que todo acto que se repite, más que una costumbre, es también la reafirmación de nuestra relación con el mundo. La llegada del nieto (que es el viajero) es una proyección del abuelo (¿o es al contrario?): mientras recorre las calles del pueblo, el nieto llegará a la casa convertido en el abuelo. Esa ausencia que para nosotros podría significar una cercanía con la muerte, es también una espera de la misma. No es casual que el epígrafe de su primer libro comience con una cita de Borges: “Yo suelo regresar eternamente al eterno regreso”.
En un ensayo llamado Flechas de la incertidumbre (1993), Humberto Mata señala que: “Cierta literatura sugirió en 1926 que toda precisión es espejismo, porque inevitablemente está acompañada de errores”. Esta afirmación nos dice mucho de su escritura y de sus personajes, nos afirma que todo centro es movedizo en tanto exista el margen, la periferia e incluso la propia fijeza. Algunos de estos personajes persisten en situaciones inasibles o ambiguas, regidas precisamente por la ambigüedad.
En otros casos, las preguntas que formula el narrador al lector, tienden a vincular esa incertidumbre como un elemento de extravío, con la intención de que sea el lector quien asuma la realidad del texto. El autor al escribir el cuento no se desprende de la incertidumbre, solo la comparte; pues el cuento permite una transgresión en las leyes de la creación: “En relación con mis textos, encuentro que ellos pocas veces se cierran del todo y parecen dejar al lector la construcción de algún final, que el narrador (si existe) y aun el lector, desconocen o no pueden sospechar […] el lector debe pasar a ser cuerpo de la narración, con poder para criticarla y eventualmente cambiar el rumbo del relato”. ¿No son estas algunas resonancias leídas en el argumento de “El sustituto” o en aquel cuento “El cansancio de A.P. Frachazán”, relato policiaco, en el que se investiga una serie de crímenes que ocurren en el centro de la ciudad, asesinatos dispuestos desde un pasado que se remite a la fundación de la propia ciudad de Caracas?
Literatura que se caracteriza por contener elementos que desafían la cotidianidad, transgreden, a partir de la ficción, la realidad para ofrecernos situaciones fantásticas, cuentos policiales (como el ya famoso “Boquerón”), cuentos de ciencia ficción (como el cuento “Amphion”) relatos en que la lógica, variación de la matemática y la música, (disciplinas estudiadas por el autor), parecen dominar determinadas contradicciones.
“Sonata” es un relato donde el autor describe su deuda estética con otros narradores: “Diferentes autores han agotado los inútiles temas que provocan mis trabajos: Rudolf de Orellana, Frank Kafka, algunas veces Borges y, en nuestro medio, Julio Garmendia. Soy incansable lector de Poe, y admiro a aquellos personajes cuyas sensibilidades inauditas producen desesperación y muerte; o, por el contrario, producen vida y quizás esperanzas”.

Las analogías de estas preocupaciones filosóficas han sido comparadas con las de Jorge Luis Borges. En algún momento Humberto Mata, con su acostumbrada ironía preguntó: “¿quién de nuestra generación no puede estar influenciado por Borges?”. Sin embargo, esta ascendencia no es imitación servil, como lo había ya descrito Orlando Araujo, sino que la mejor manera de enfrentar esta influencia, a decir de Guillermo Samperio, era abrazándola: atravesando el universo borgiano, es decir, crear una paradoja en ese universo literario.
Con los años, el autor reconoció una influencia totalizadora que dominaba sus cuentos. En “Sampiero o como se escribe un cuento” (2011) Humberto Mata confiesa que el origen de sus cuentos está soportado en la presencia del abuelo: “La multiplicidad de Sampiero ha atrapado mis textos; sus viajes ininterrumpidos de la realidad a la ficción y viceversa, contienen el sustento de mi narrativa”. Volvemos nuevamente al elemento ceremonioso y simbólico, el germen que se bifurca entre el Delta como un transcurrir de la memoria y el tiempo, y la familia como ramificación de su humanidad. La comunión de estos dos elementos es la confluencia de un destino.
Terminemos con el Humberto Mata y su particular analogía entre memoria y el eterno transcurrir del río: “El Delta está conformado por islas movedizas y transformables rodeadas por el Orinoco. Cada recodo suyo es el nacimiento de un paisaje; cada mirada a la lejanía siempre enmarcada es otra vez el nacimiento de un paisaje. Así de paisaje en paisaje, de cambio en cambio, el Delta del puntilloso Heráclito se forma y se transforma una y otra vez. Caseríos indígenas o criollos penetrados de selva y agua abren sus miradas sobre barrancos gozosos saturados de acres. Ningún deltano, jamás, ha despreciado los morichales, ni visto con desdén las garzas, las piscuas, los colibríes, diligentes. Nadie, que otros sepan, ha podido olvidar un caimán que, dueño de una boca de caño, tomaba sol siempre pendiente de la curiara próxima o del bañista descuidado. Dentro de tanta variedad, persiste la monotonía” (1998).
Ahora entendemos porqué el personaje de uno de sus últimos cuentos “El otro Delta” termina por abandonarse a la corriente del Nilo: aquella memoria, aquel llamado es el fluir interno, persistente y obsesivo de su propia existencia. Entre Imágenes y Conductos y Una colina de hojas que respira han pasado 47 años. El autor (como este personaje) cierra un círculo con su muerte, solo para dejar abierto otro, ese otro debe ser atendido por los lectores, esta ausencia termina por transformarse en una ironía porque entendemos que la muerte es una variación cotidiana del eterno fluir.
Bibliografía
Araujo, O. (1988). Narrativa venezolana contemporánea. Caracas: Monte Ávila Editores: Caracas.
Foucault. M. (2008). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Argentina: Siglo XXI.
Liscano, J. (1973). Panorama de la literatura venezolana actual. Caracas: Publicaciones Españolas.
Mata, H. (2011). “Sampiero o como se escribe un cuento”. Revista Arte de Leer, año 2 / N.° 2 Enero-Febrero-2011. Pp. 56-58.
Mata, H. (2017). El otro Delta. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Socorro, M. (Comp). (2012). Anotaciones sobre el arte popular. Caracas: Revista Bigott.